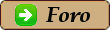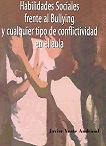Tal y como quedamos el otro dĂa, hoy os hablarĂ© de los enfoques teĂłricos y los mĂ©todos que se han venido utilizando en el estudio de las habilidades sociales.
Siguiendo a Caballo (2000), observamos que caben destacar tres modelos teĂłricos: el modelo personalista o de rasgos, el modelo conductual, y el modelo interactivo. Del primer modelo surgieron terapias orientadas principalmente a la eliminaciĂłn de caracterĂsticas no deseables (ansiedad, depresiĂłn, conflicto personal, etc), a fin de eliminar el malestar psicolĂłgico, pero sin fortalecer sistemáticamente respuestas deseables (Hollandsworth y otros, 1978). Este modelo ha sido superado por otros e incluso, calificado de errĂłneo, segĂşn Caballo.
El modelo conductual-cognitivo, pretende construir nuevas competencias conductuales reduciendo el malestar personal que puede presentar el sujeto. El aprendizaje se producirĂa por la experiencia del sujeto y su historia de reforzamiento, por aprendizaje observacional o vicario (Bandura y otros, 1963 a), o desde la teorĂa del aprendizaje social o expectativa cognitiva del sujeto, que predice la probabilidad percibida de afrontar con Ă©xito una determinada situaciĂłn (Kelly, 1982), en funciĂłn de experiencias anteriores similares el sujeto desarrolla una expectativa favorable o desfavorable para resolver una situaciĂłn. Si la experiencia es positiva el sujeto tenderá a repetirla siempre que le sea posible.
Los modelos interactivos enfatizan el importante papel que juegan las variables ambientales, las caracterĂsticas personales y las interacciones entre ellas para producir la conducta (Mischel, 1973; Caballo, 2000). PodrĂa decirse que la intervenciĂłn dirigida a enseñar habilidades sociales cognitivas y comportamentales de acuerdo con la situaciĂłn, es posiblemente el acercamiento más adecuado para prevenir y tratar la violencia y la agresividad en adolescentes (Tremblay y otros, 1991; Rigby y Sharp, 1993; Sureda, 1998, 2001; Trianes, 2000). Y se establece la necesidad de que la intervenciĂłn no se centre exclusivamente en los agresores y en las vĂctimas, sino que implique a los compañeros de clase y a los profesores desde un enfoque interactivo (Trianes, 2000). Ello además, tal y como señala Monjas (1997), al ampliar la intervenciĂłn a niños y jĂłvenes sin problemas, funcionarĂa como un objetivo de prevenciĂłn primaria.
La esencia del tratamiento en Habilidades Sociales consiste en aumentar la conducta adaptativa y prosocial, enseñando al sujeto las habilidades necesarias para una interacción social exitosa (Kelly, 1982), con el fin de conseguir la satisfacción interpersonal (Brown y Brown, 1980). A la hora de elaborar material o de elegir sobre el ya editado, hemos de tener en cuenta los componentes, ya citados, de la competencia social . En lo que se refiere al cognitivo social, los investigadores Spivack, Platt y Shure (1976), dicen que es necesario diferenciar cinco componentes: 1) Orientación general; 2) Definición del problema; 3) Soluciones alternativas; 4) Toma de decisiones; y 5) Verificación; teniendo para los adolescentes especial relevancia, las tres finales.
Los mĂ©todos más utilizados para evaluar y entrenar en estrategias sociales han sido los orientados por autores como Asher y Renshaw, 1981; Richard y Dodge, 1982; DĂaz-Aguado, 1986, 1988, 1990; Gouze, 1987; Caballo, 1988) consistentes en plantear a los chicos/as un conjunto de situaciones hipotĂ©ticas (lo más parecidas posibles a las que cotidianamente viven los adolescentes), despuĂ©s preguntarles acerca de las diferentes formas que puede haber para conseguir sus objetivos, y terminar haciĂ©ndoles reflexionar acerca de las estrategias propuestas. Otro elemento tremendamente importante de la competencia cognitivo social durante la adolescencia, es la anticipaciĂłn de consecuencias y las expectativas de autoeficacia. AsĂ, diversas investigaciones, comparando sujetos rechazados frente a aceptados, agresivos frente a no agresivos y delincuentes frente a no delincuentes (Rubin y Krasnor, 1986; Perry, Perry y Rasmussen, 1986; Crick y Ladd, 1990), concluyen que los sujetos rechazados e inadaptados se adaptan peor a las situaciones sociales, porque no tienen en cuenta las consecuencias de sus conductas; porque anticipan consecuencias más positivas de las estrategias agresivas y antisociales (esperan peores resultados de las estrategias prosociales o amables), evalĂşan favorablemente las reacciones agresivas y están convencidos de que actuando agresivamente obtendrán recompensas tangibles y terminarán de forma eficaz con los comportamientos aversivos que otras personas dirigen hacia ellos.
Investigadores como Dodge (1980); Dodge y Newman, (1981); Richard y Dodge, (1982), concluyen que los niños agresivos, frente a los no agresivos, recogen menos informaciĂłn antes de tomar una decisiĂłn acerca de las intenciones del otro niño; y segĂşn Gouze, (1987), suelen atender más a las señales agresivas en sus interacciones con sus pares, y utilizan menos señales de cualquier tipo cuando interpretan las situaciones sociales. Otra cosa que tambiĂ©n tienen en cuenta los diferentes mĂ©todos utilizados, porque como demostraron diferentes estudios suele facilitar las relaciones, son las habilidades de comunicaciĂłn, es decir, la habilidad de mirar y atender al compañero, comunicándose claramente, en unas relaciones de reciprocidad y simetrĂa (Hartup, 1983; Gottman y Parker, 1986; Cormier y Cormier, 1994; Fisher, Ury y Patton, 1997, Gotzen, 1997). Gandhi afirmĂł “Tres cuartas partes de las desgracias y malentendidos del mundo desaparecerán si nos metemos en la piel de nuestro adversario y comprendemos su punto de vista (citado en Shafir, 2001, p. 92). Son numerosos los autores que hablan de respuestas inadecuadas que damos cuando alguien nos comunica alguna inquietud, dificultad o problema (Fisher y Crawford, 1992; Gernika Gogoratuz, 1996, Cornelius y Faire, 1998; Torrego, 2000; Shafir, 2001; Zaccagnini, 2004).
TambiĂ©n, “algunos de los hallazgos más importantes en el campo de la interacciĂłn social, giran en torno a las maneras en que la interacciĂłn verbal necesita el apoyo de las comunicaciones no verbales” (Argyle, 1969). En el ámbito escolar las habilidades sociales no verbales apenas han sido contempladas, si bien, en algunas parcelas de la psicomotricidad, expresiĂłn corporal, etc, sĂ han sido tenidas en cuenta (Forner, 1987). Básicamente, la comunicaciĂłn no verbal puede repetir, contradecir, complementar, acentuar, sustituir o regular el comportamiento verbal (Argyle, 1969; Caballo, 2000, CascĂłn y MartĂn, 2000). Por ejemplo, en caso de contradicciĂłn, el interlocutor suele prestar más atenciĂłn a los aspectos no verbales (McFall, 1982). En lo que se refiere a la “mirada”, tanto su duraciĂłn como su intensidad, depende de factores como el grado de conocimiento o intimidad con el interlocutor, su status, el estado de ánimo, etc (VallĂ©s y VallĂ©s, 1996). La “sonrisa” está considerada tambiĂ©n como un indicador fiable de la habilidad social. Ekman (1991) y VallĂ©s y VallĂ©s (1996), describen distintos tipos de sonrisa. Los “gestos” se localizan principalmente en las manos, y en menor grado, en la cabeza y los pies. Se usan con diferentes propĂłsitos, y segĂşn su relaciĂłn con el mensaje verbal, se clasifican de diferentes formas (Ekman y Friesen, 1974). “La frente, las cejas/ los ojos/ los párpados, y la parte inferior de la cara”, son las tres regiones faciales en donde se ubican fundamentalmente las expresiones emocionales (Ekman y Friesen, 1975). La “postura y orientaciĂłn corporal” es estudiada por Argyle (1969).
Precisamente en la adolescencia el nĂşcleo principal de las relaciones con los pares es la comunicaciĂłn, y segĂşn Hartup (1983), las expectativas de amistad, se centran en temas como la intimidad, el auto descubrimiento, la confianza y la lealtad. Es realmente importante que los adolescentes se tornen más habilidosos a la hora de comenzar y mantener conversaciones interesantes, porque, a esta edad, las amistades se centran más en “hablar” que en “jugar” (Smollar y Youniss, 1982; Gottman y Parker, 1986), y como las amistades exceden los lĂmites del aula, e incluso de los propios compañeros, es necesario que los chicos/as tomen más veces la iniciativa de comenzar conversaciones, hacer planes de ocio para pasar el tiempo que suelen estar juntos, o sencillamente llamarse por telĂ©fono.
Al convertirse los amigos en un modelo para la autoexploración, y en un recurso de apoyo emocional (Harter, 1992, 1993), es importante que chicos y chicas aprendan a compartir pensamientos personales de auto descubrimiento y que sean capaces de ofrecer y proporcionar apoyo emocional empático a sus amigos.
Pero la dependencia creciente de los amigos aumenta sin duda la aparición de desacuerdos y conflictos de intereses. Por ello se hará necesario desarrollar más la capacidad para solucionar los problemas de forma eficaz, para que por un lado se reduzca la tensión creada, y por otro, pueda conservarse la intimidad en la relación (Buhrmester, 1990). Precisamente, a partir de una investigación de este autor (Buhrmester y cols. 1988), se concluye que la calidad de la amistad entre adolescentes correlacionaba positivamente con las competencias interpersonales de iniciar interacciones y relaciones, con aportar información de forma adecuada, con dar apoyo emocional a los compañeros, con manejar de forma eficaz los conflictos interpersonales, y con ser asertivo.
Castanyer (1996), propone diferentes técnicas para mejorar la asertividad en las discusiones con otras personas. Michelson y otros (1987), y Monjas (1997), enseñan técnicas para saber defender los propios derechos. Galassi y Galassi (1977) y Goldstein y otros (1989), aportan técnicas para hacer cumplidos. Carrasco (1991) y Goldstein y otros (1989) aportan técnicas para aumentar la habilidad de negociar.
Son también (además de lo ya expuesto anteriormente) estas competencias interpersonales algo que ha de tenerse en cuenta a la hora de elaborar o utilizar programas de entrenamiento con los alumnos, para mejorarlas. Ciertamente existe una “continuidad” de la niñez a la adolescencia en lo que se refiere al desarrollo de estas capacidades para conseguir y mantener amistades. Y aunque pueden existir casos de “ausencia de amistades” (Savin-Villiams y Berndt, 1990), lo más habitual es que se tenga “un mejor amigo/a” durante todos los años escolares (Berndt y Hoyle, 1985; Berndt, Hawkins y Hoyle, 1986).
TambiĂ©n se ha encontrado a partir de diferentes investigaciones (Patterson y otros, 1989; Rubin, LeMare y Lollis, 1990), que una mayorĂa de los adolescentes con problemas de interacciĂłn social con los iguales, ya presentaban esas dificultades durante la niñez. Estos resultados sugieren que una intervenciĂłn temprana podrĂa resultar más eficaz. Es decir, intervenir en el Ăşltimo año de EducaciĂłn Primaria, y en los dos primeros de EducaciĂłn Secundaria.
Quiero recordaros antes de terminar y como he hecho otras veces, que podĂ©is pedirme que os complete determinada bibliografĂa enviando un “comentario” que yo contestarĂ© en el mismo blog.
Bueno, el artĂculo de hoy es un poco largo, asĂ que lo dejamos. El prĂłximo dĂa os hablarĂ© de la necesidad de evaluaciĂłn.
Saludos y hasta pronto.
Tags: Bullying, Bullying: Marco conceptual // 49 Comments »